Lynn, Elizabeth A - La Atalaya
LAATALAYAElizabethA.LynnElizabethA.LynnTítulooriginal:WatchtowerTraducción:AlbertSolé©1980byElizabethA.Lynn©1987EdicionesMartínezRocaGranvía774-BarcelonaISBN84-270-1142-3R511/02ParaRWSquelovioempezarElpaísdeArunesunlugarficticio,ysugente,suculturaysuscostumbresseparecensólodeunmodoinconscientealagen...
相关推荐
-
无锡市社会治理促进条例
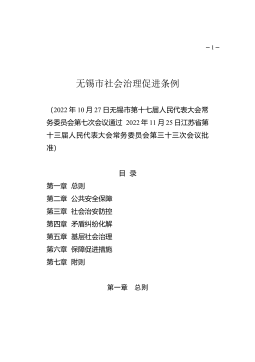
 2025-08-19 4
2025-08-19 4 -
文山壮族苗族自治州文明行为促进条例
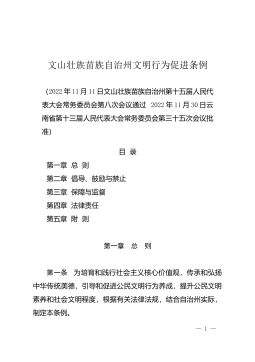
 2025-08-19 1
2025-08-19 1 -
文山壮族苗族自治州河道管理条例
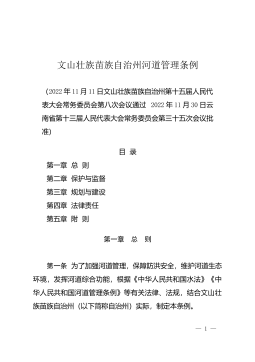
 2025-08-19 1
2025-08-19 1 -
铜仁市中心城区山体保护条例
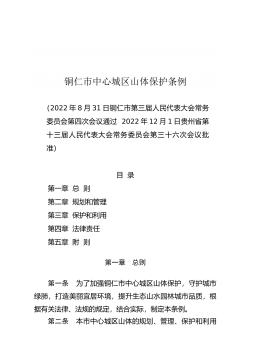
 2025-08-19 1
2025-08-19 1 -
铜仁市锦江干流大江沿岸建设管理条例
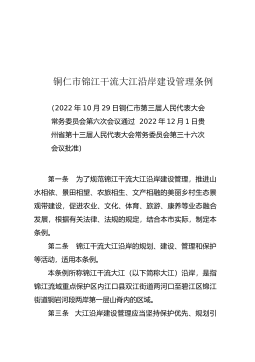
 2025-08-19 2
2025-08-19 2 -
铜陵市养犬管理条例
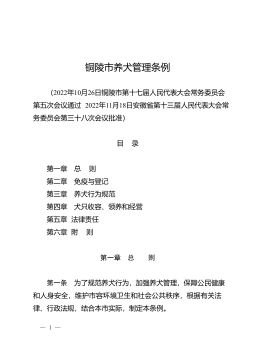
 2025-08-19 3
2025-08-19 3 -
天津市人民代表大会代表议案条例
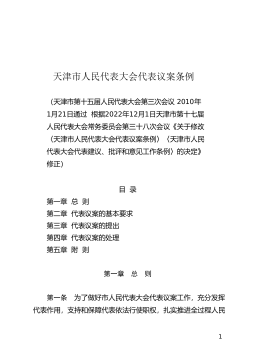
 2025-08-19 7
2025-08-19 7 -
天津市人民代表大会代表建议、批评和意见工作条例
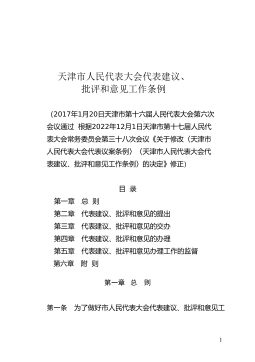
 2025-08-19 3
2025-08-19 3 -
天津市人民代表大会常务委员会议事规则
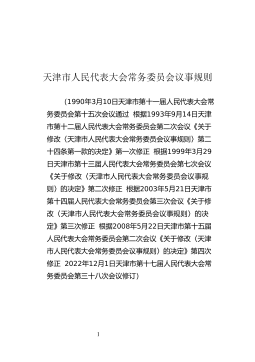
 2025-08-19 5
2025-08-19 5 -
天津市人民代表大会常务委员会关于京津冀协同推进大运河文化保护传承利用的决定
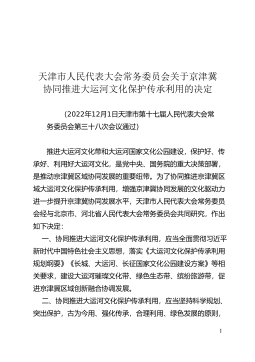
 2025-08-19 6
2025-08-19 6
作者详情
相关内容
-
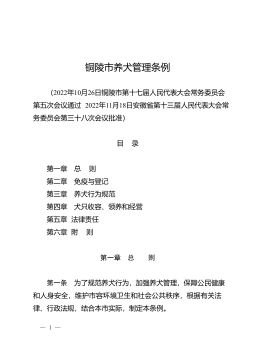
铜陵市养犬管理条例
分类:
时间:2025-08-19
标签:无
格式:DOCX
价格:10 玖币
-
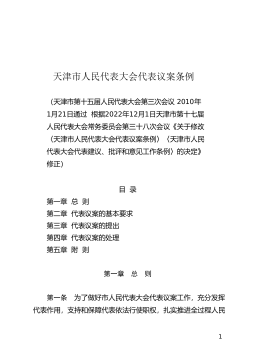
天津市人民代表大会代表议案条例
分类:
时间:2025-08-19
标签:无
格式:DOC
价格:10 玖币
-
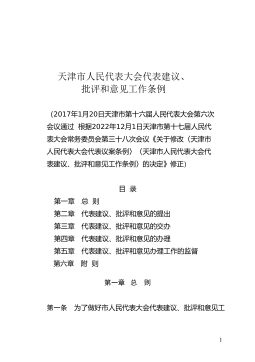
天津市人民代表大会代表建议、批评和意见工作条例
分类:
时间:2025-08-19
标签:无
格式:DOC
价格:10 玖币
-
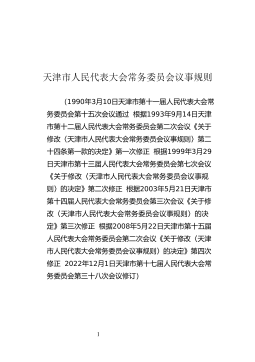
天津市人民代表大会常务委员会议事规则
分类:
时间:2025-08-19
标签:无
格式:DOCX
价格:10 玖币
-
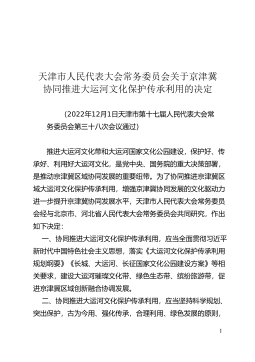
天津市人民代表大会常务委员会关于京津冀协同推进大运河文化保护传承利用的决定
分类:
时间:2025-08-19
标签:无
格式:DOC
价格:10 玖币


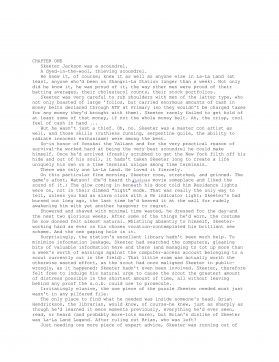
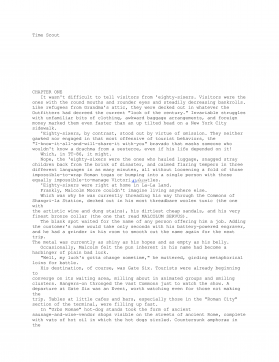
 渝公网安备50010702506394
渝公网安备50010702506394
