Etna. Me explicó que el calor producido al pie del Rakata debía haberse propagado por el
fondo del océano, elevando de tal modo la temperatura que los peces, en su intento por
escapar, habían terminado embarrancando en la playa. Pero en aquel momento yo pensé
más bien en algún otro tipo de polución.
Markoloua se fue tras haber cambalacheado sus pepinos de mar contra diez (10) espejos
de acero. A la mañana siguiente se produjeron las primeras erupciones, cuatro, una detrás
de otra, y aquello fue el fin del mundo. Ni siquiera oía el ruido. Era demasiado fuerte. Lo
capté como un bombardeo acústico que me hizo aullar. Toda la parte norte de la isla se
levantó como un gigantesco hongo de lava. El cono principal del Rakata se hendió de
arriba a abajo, mostrando su conducto central. El mar penetró en su interior, fue
transformado instantáneamente en vapor, y provocó otra serie de explosiones que
terminaron haciendo estallar el cono.
Yo estaba ensordecido por el ruido, cegado por el humo, asfixiado por los lívidos vapores,
dolorido en todos mis sentidos. Cuando el gran río de lava llegó hasta mí, como un
torrente hirviendo al rojo blanco, no sentí nada más excepto la horrible incredulidad de la
muerte propagándose a través de todo mi cuerpo.
Sabía.
Sabía lo que nadie quiere creer
hasta el último instante. Sabía que estaba muriendo. Y así morí.
Ahora pienso que fueron las vibraciones de las explosiones las que produjeron el milagro.
Hicieron estallar las lianas que sujetaban los bambús de mi almacén y retorcieron los
troncos de tal modo que me aprisionaron en una especie de jaula como las de los pájaros,
una masa de lianas y troncos retorcidos conmigo dentro, junto con otros restos de mil
clases distintas, que los temblores debieron arrojar al océano. No me di cuenta de nada;
no recobré el conocimiento hasta después de mi renacimiento, flotando en un cascarón de
bambú sobre un mar lleno de despojos.
Krakatoa había desaparecido. Todo había desaparecido. Tan sólo se divisaban algunos
ennegrecidos arrecifes emergiendo bajo enormes nubes de polvo volcánico. Durante cinco
días permanecí en estado de shock, cinco días que me parecieron cinco eternidades, hasta
que un cargo holandés me recogió. Estaban furiosos por la catástrofe, que les había
retrasado tres días. Como si fuera culpa mía, como si todo hubiera ocurrido porque yo
había jugado con una caja de cerillas o algo así. Esta es la historia de mi muerte y del
milagro que me salvó. Y eso fue lo que me convirtió en un Hombre Molecular.
El problema es que no resulta cómodo organizar una erupción, una epidemia de peste o la
embestida de un mastodonte peludo cada vez que uno quiere reclutar a un inmortal, y es
más difícil todavía intentar salvar milagrosamente a alguien de la catástrofe. Me las apaño
bastante bien en mi papel de criminal sádico, pero cuando se trata de acudir al salvamento
fracaso siempre, por mucho cuidado que ponga en la preparación de toda la operación. De
acuerdo, tuve éxito con Sequoia, pero honradamente debo reconocer que el milagro fue
accidental.
Jonás se muestra apenado cada vez que yo llamo a aquello un milagro. Ha pasado varios
meses conmigo en Mexifornia y, cada vez que le repetía mis teorías acerca del Grupo (lo
malo con la longevidad es que uno se vuelve fácilmente redundante), me respondía:
— No estoy de acuerdo. Los milagros son los elementos constitutivos de la revelación
divina. Son actos que exponen el carácter y los propósitos divinos.
— Si, sí, ya sé, Jonás, pero ¿cuál es el propósito divino de hacer vivir a tipos como yo
eternamente? De acuerdo, soy el producto del racionalismo del siglo diecinueve. ¿No
consideras que se trata de una rara coincidencia entre una improbabilidad y la bioquímica?
— Hablas como Spinoza, Guig.
— Vaya cumplido. ¿Llegaste a conocerlo, Jonás?
— Le compré un par de gafas en Amsterdam.
— ¿Qué clase de tipo era?
— Extraordinario. Fue el primero en negarse a adorar a los dioses tallados por el hombre a
su imagen y semejanza para que se convirtieran en servidores de sus intereses humanos.
Hacía falta valor para eso, en el 1600 y algo.
En aquel momento entró mi propia sirvienta con bebidas: coñac para mí, y Romanée-Conti
para Jonás, que empina el codo desde los tiempos de Jerusalén. La chica llevaba el
uniforme clásico de la doncella francesa, algo que había tomado de algún viejo film de los
archivos. Y cometió la imprudencia de guiñarle un ojo a Jonás y decirle:
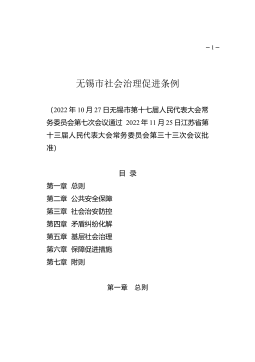
 2025-08-19 4
2025-08-19 4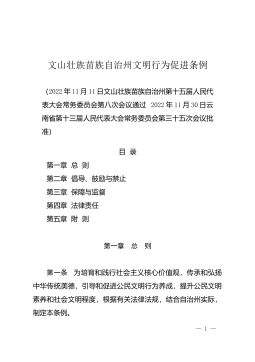
 2025-08-19 1
2025-08-19 1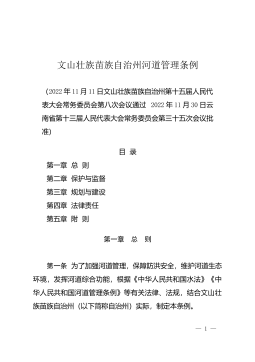
 2025-08-19 1
2025-08-19 1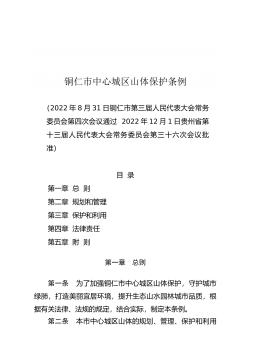
 2025-08-19 1
2025-08-19 1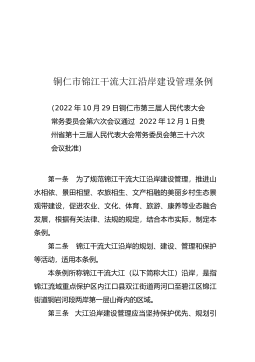
 2025-08-19 2
2025-08-19 2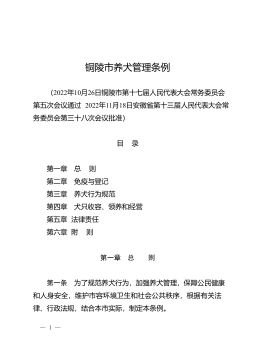
 2025-08-19 3
2025-08-19 3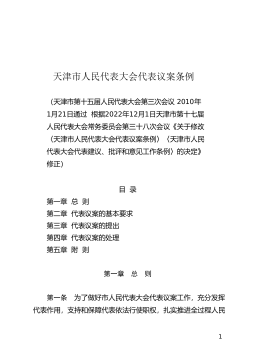
 2025-08-19 7
2025-08-19 7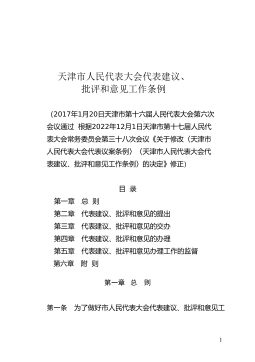
 2025-08-19 3
2025-08-19 3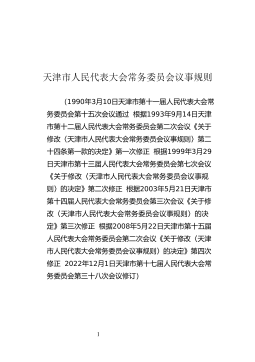
 2025-08-19 5
2025-08-19 5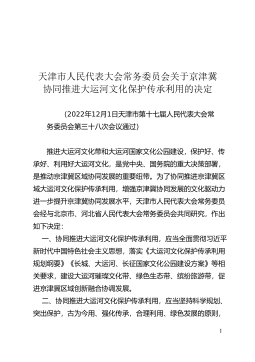
 2025-08-19 6
2025-08-19 6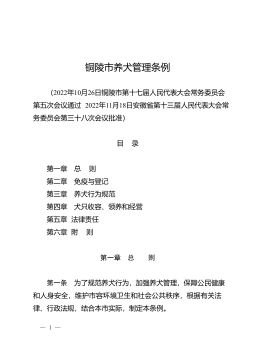
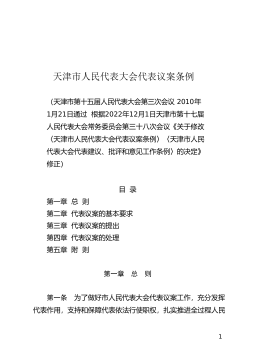
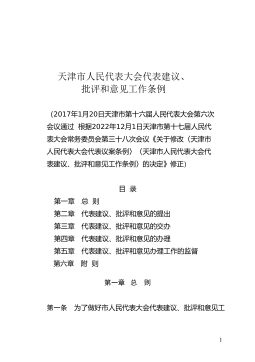
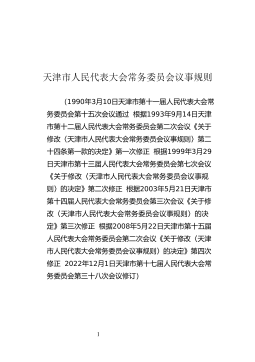
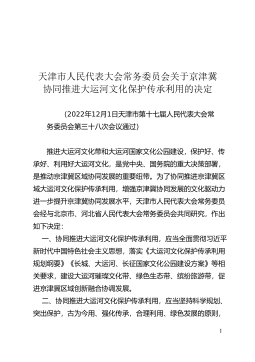


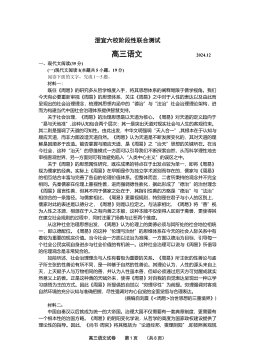

 渝公网安备50010702506394
渝公网安备50010702506394
